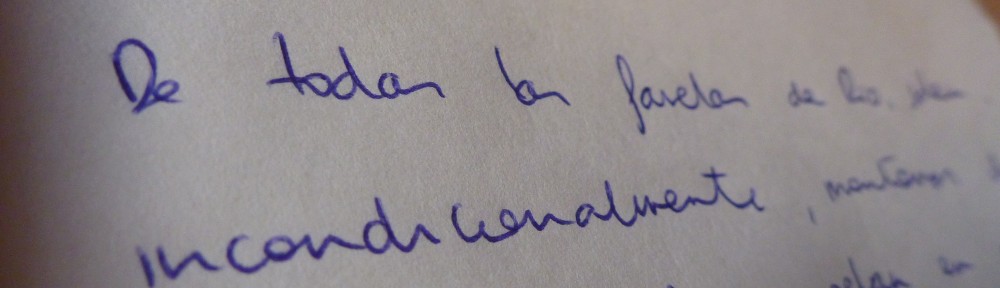Había pasado por ello suficientes veces como para suponer que se trataba de otra mala racha más, aunque le estuviera resultando especialmente larga y cruenta.
Así que, mientras esperaba a ver si escampaba de una vez, se dedicó a dejar que todo le resbalara, a que le diera igual; asumió que nada merecía la pena, que nada merecía los disgustos y las lágrimas. Si era capaz de aceptar que todo estaba perdido, que todo a su alrededor era gris, al menos se ahorraría las decepciones.
El último reducto de su corazón seguía clamando que una vida sin amores y traiciones, sin pasiones y desengaños, sin emociones e ilusión no era vida, pero después de once meses terroríficos él ya se conformaba simplemente con sobrevivir.
El Refugio Perdido
Un lugar donde pensar, donde sentir, donde soñar